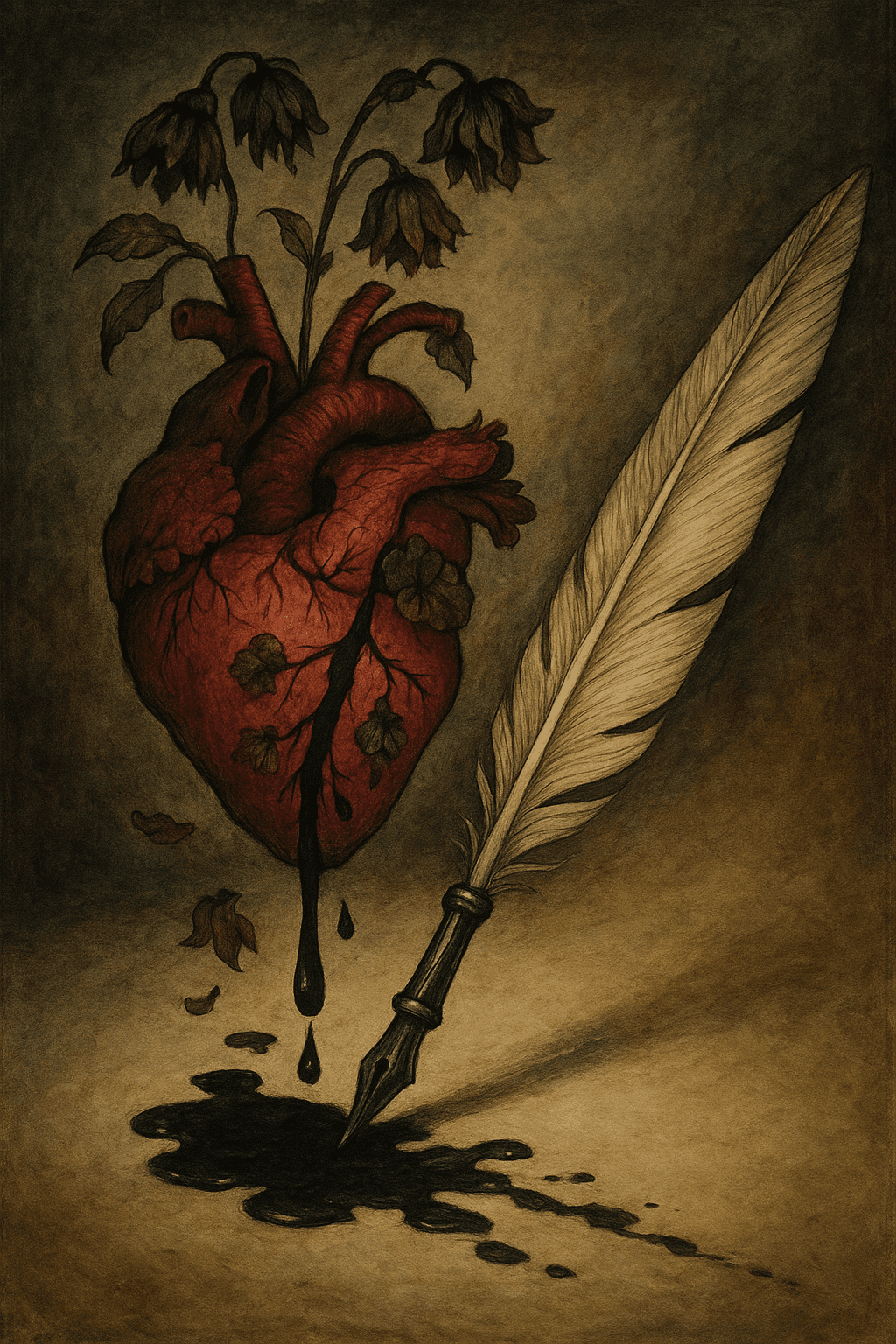Sevilla nunca será la misma. Aunque cuento ya varios caminos por aire y por carretera rumbo a la sevillana tierra, desde muy diversos puntos de partida, tengo la sensación de que esta, una de las ciudades más antiguas y emblemáticas de España, marcada por el paso de romanos, musulmanes y cristianos, siempre me recibe con un rostro distinto, como si cambiara de piel, como otra. Otra ella y tal vez otra yo.
La energía silenciosa del Guadalquivir parece vibrar siempre, eso sí, sobre sus calles, barrios, plazas y torres. El viajero y yo llegamos una mañana luminosa, con la certeza de que estábamos a punto de habitar un lugar desconocido.
Nos quedamos en el Alfonso XIII, ese palacio que el rey mandó construir para la Exposición Iberoamericana de 1929, como una carta de presentación al mundo, y que lo sigue siendo. Entre arcos, azulejos y patios, la ciudad se condensa en un solo edificio. Caminar por sus pasillos es oír pasos antiguos: reyes, poetas, actrices, viajeros que, como nosotros, buscaron un lugar donde la historia se duerme sin perder la vigilia. No es solo su historia lo que lo hacen un lugar único, también su gente, su servicio exclusivo, tan cálido como la ardiente Sevilla del verano.
A la noche cenamos en ENA, de la mano del famoso chef Carles Abellán, un puente entre la tradición andaluza y la delicadeza catalana. Compartimos platos preparados especialmente para nosotros, y dejamos que la conversación se callara con la música de un dúo andaluz, que tocaban melodías del mundo y canciones nacidas allí, donde la tierra y el canto se funden. Entre notas y sabores, la noche fue adquiriendo esa textura que solo tiene lo que se vive despacio.
La Plaza de España nos esperó también con el abrazo de quien recibe a sus hijos después de largo tiempo. Caminamos con los mejores amigos por barrios tradicionales donde la vida se asoma a balcones y bares, y nos encontramos con quienes guardan y renuevan las letras de Sevilla, de Andalucía y de España. Con ellos y con el viajero planeamos futuros como quien dibuja mapas sobre la mesa de un café a la orilla de un puerto del que un barco zarpará pronto.
Un jueves tomamos rumbo a Cádiz. Salvador García nos abrió las puertas de la institución que custodia la memoria de Carlos Edmundo de Ory. Entre cartas, libros y fotografías, nos presentó a Laura, la viuda del poeta, que hablaba de él como si siguiera en la habitación contigua. En la playa, nos dejamos mojar por un mar que ya guardaba en mí recuerdos de otros viajes y del mismo amor por el viajero.
Caminamos por sus bordes hasta que la tarde empezó a plegarse. Entonces volvimos a Sevilla, y la ciudad nos devolvió sus símbolos: la Catedral, la Giralda, el Archivo de Indias, la Torre del Oro. Supimos que Sevilla y Cádiz son como las aguas que las alimentan: nunca iguales, siempre vivas y dispuestas a cambiar de forma. Tal vez por eso, cuando partimos lo hicimos sabiendo que algún día volveríamos, el viajero y yo, a buscar la ciudad o la orilla que en ese futuro nos espere.