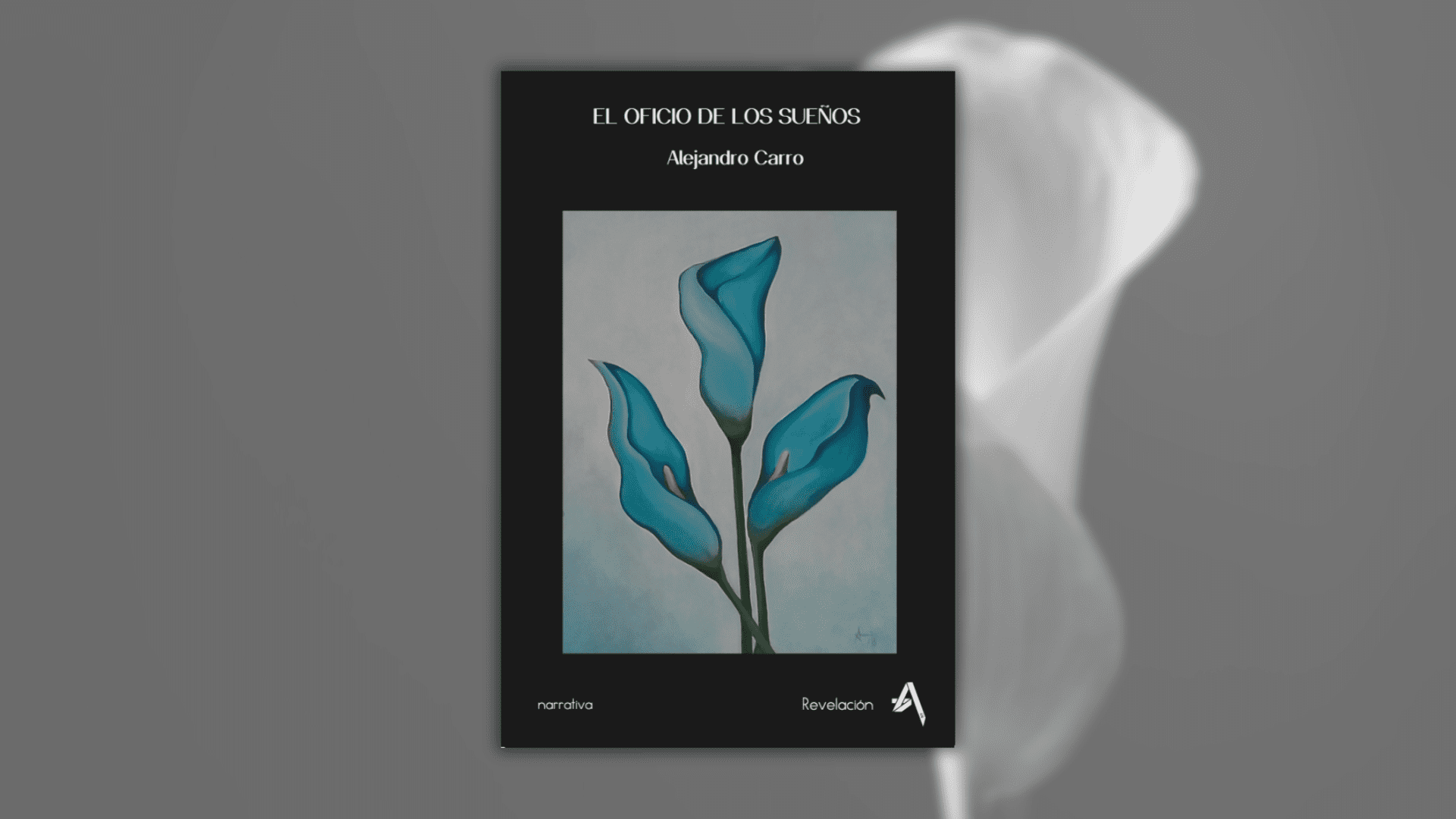A mi hermana Guadalupe Carro Sánchez
Esa mañana, Lupita Carro se miraba al espejo antes de salir. Había que hacer tantas cosas a sus dieciséis años. La luz del sol se filtraba por las blancas cortinas y llegaba en inclinados rayos hasta el espejo de cuerpo entero donde se reflejaba con su vestido blanco. Tal vez debía peinar mejor la negra cabellera, quizá ponerles un poco de color a los labios. Como fuera, seguro el brillo de su juventud haría suspirar a más de uno, que ella ignoraría con ese orgullo emanado de su ser desde niña. Su madre la esperaba; ya no debía tardar. Le daba los últimos toques al cabello cuando vio al gato del vecino, que a menudo se metía a su casa como si fuera parte de su territorio, cruzar entre ella y el espejo. Algo escrito para suceder justo en aquel instante se produjo sin retraso y de la manera exacta: en una millonésima de segundo elegida desde el principio de los tiempos, un rayo de sol impactó la límpida superficie reflejante e incidió en el ángulo perfecto para tocar el blanco pelaje del felino. Este, como si hubiera atravesado el más fino prisma, una gota de lluvia inmaculada, un chorro de agua salido de un hermoso surtidor, vio descompuesta su blancura en los siete colores a los que debe su existencia. Llena de asombro, Lupita observó cómo del albo animal se desprendían siete sombras, correspondientes a cada uno de los tonos del arcoíris. En línea recta perfecta, repitiendo los movimientos exactos del minino de donde todos habían surgido, siete gatos caminaban ante su absorta mirada. Pero cuando el felino original presenció el espectáculo de aquellos espectros que lo multiplicaban (quizá las siete vidas con las que, afirma la leyenda, cuentan los gatos), se le erizó el espinazo, pegó un salto proporcional al susto, y emitió un chillido tras el cual todos, incluido él mismo, corrieron despavoridos.
Sin tiempo de reponerse del asombro, Lupita solo atinó a mirar el espejo, donde el mismo rayo planeado desde siempre para descomponer las almas en siete colores aún jugueteaba. Entonces, ese haz luminoso, en un atrevido movimiento, hizo contacto en el blanco vestido de la joven, quien vio surgir, salidas de algún misterioso pliegue del espacio, a siete Guadalupes que reproducían los tonos del espectro luminoso. Estas se distribuyeron en el ámbito del cuarto y, sin atreverse a hablarles, el modelo original las observó. Aunque parecidas entre sí, tenían ciertas diferencias, notadas por Lupita, quien no tuvo tiempo de estudiarlas a detalle porque la voz de su madre la urgió para salir juntas al centro de la ciudad. La muchacha abandonó la pieza. Tras de sí cerró la puerta, sin hacer ruido a fin de no llamar la atención de las otras, y confió en que a su regreso continuaran ahí sin haber dado problemas.
Eva, su madre, la esperaba en la puerta de la calle. Llegaron a la gran avenida donde tomarían el autobús que las llevaría a su destino. Sentada en la parte trasera del vehículo, Guadalupe observaba por la ventana las tranquilas calles. De pronto una figura atrajo su mirada: al frente del camión, una Lupita roja la escrutaba. El estómago le dio un vuelco. La inundó el temor de que su mamá y los demás pasajeros notaran la presencia de aquella peculiar jovencita. Sin embargo, nadie parecía darse cuenta a pesar de su llamativo tono. Más tranquila, pensó, “Por lo menos es de mi color favorito”. Entonces se percató de su mirada: un poco altanera, orgullosa, contestona, retadora ante quienes se atrevían a invadir su territorio, acercarse a los suyos. Esa escarlata muchacha era la encarnación perfecta de una frase repetida por doña Eva numerosas veces: “Eres un diamante que no he podido pulir”. Divertida ante la confirmación del dicho y tras bajar en la parada acostumbrada sin que la figura roja se moviera de su sitio, Lupita seguía los pasos de su madre hacia el primer punto de su itinerario.
Entraron en la Casa Cuesta, donde siempre compraban las telas con que el padre de Lupita, Rosendo, confeccionaba los trajes propios de su oficio de sastre. Mientras esperaban ser atendidas, otra chica de peculiar color apareció de la nada. Detrás del mostrador, a una distancia prudente de los dependientes, una Guadalupe anaranjada tocaba con delicadeza los tejidos que, ordenados en rollos, reposaban en grandes estantes. Pero no solo eso: también tomaba las tijeras, escuadras, gredas y demás utensilios de sastrería que igualmente ahí vendían.
Sucesos similares ocurrieron en la farmacia París, en los almacenes París Londres, en la taquería donde recargaron energías, en la pastelería La Ideal y caminando sobre San Juan de Letrán, donde la multiplicada alma de Lupita se divertía entre medicamentos y cosméticos, suéteres y zapatos altos, tacos de lengua y buche, panqués y cocoles, y gente de toda condición yendo y viniendo por el centro histórico de México, Distrito Federal. Cada Guadalupe Carro, amarilla, verde, azul, índigo o violeta, reflejaba alguna característica del modelo original. No obstante, dos tonalidades de aquella división de la luz blanca la desconcertaron más. El índigo estaba encarnado por una niña de unos cinco años. La joven miraba a la pequeña recorrer el amplio espacio de la pastelería, devorar con la vista las delicias de trigo y betún. La niña le dedicó una sonrisa, como sabiendo que alguna vez se convertiría en la señorita vestida de blanco que también le sonreía.
La segunda figura era una señora de edad en tono violeta. Si dicha dama se hubiera acercado a la muchacha para presentarse como su abuela, aquella no habría tenido ninguna duda de su aseveración. Al observarla caminar por San Juan de Letrán, y luego detenerse ante los mismos aparadores donde ella y su madre miraban zapatos, Lupita tuvo pensamientos confusos; su corazón se inquietaba sin saber por qué. En su mente se dibujó la imagen de un hombre maduro, desconocido, atractivo, y se sintió unida a él de modo inexplicable. La inquietud que se había apoderado de su pecho cedió cuando un tropel de recuerdos del futuro invadió su memoria. Entonces vio al hombre entrar a su casa invitado por Jesús, su hermano, escuchó su voz vibrando del otro lado del teléfono, sintió la calidez de su beso en la víspera de una Navidad, miró a sus cuatro hijos, a sus nietos… Como una palabra olvidada y recobrada de golpe tras mucho tiempo, en un susurro, a sus labios acudió un nombre: Jorge. Hizo un esfuerzo supremo para no llorar, para que su madre no se percatara de su emoción. Esas lágrimas no derramadas no nacerían del dolor ni la tristeza, sino de la ternura, del amor que aún habría de esperar unos años, pero felizmente llegaría. Mientras tanto, guardaría el secreto, solo compartido con la señora de edad que la miraba como se mira a una hija.
De vuelta a casa, en la intimidad de su cuarto, Lupita y los colores de su alma contemplaban el ocaso. La luz del sol abandonaba la habitación y le devolvía el espacio a la sombra de la noche. Ahí estaban también el gato del vecino y sus siete vidas de colores. Al extinguirse el último rayo de sol, los animales y las Guadalupes arcoíris se desvanecieron y los originales permanecieron. Con el felino en su regazo, Lupita pensaba en el destino.